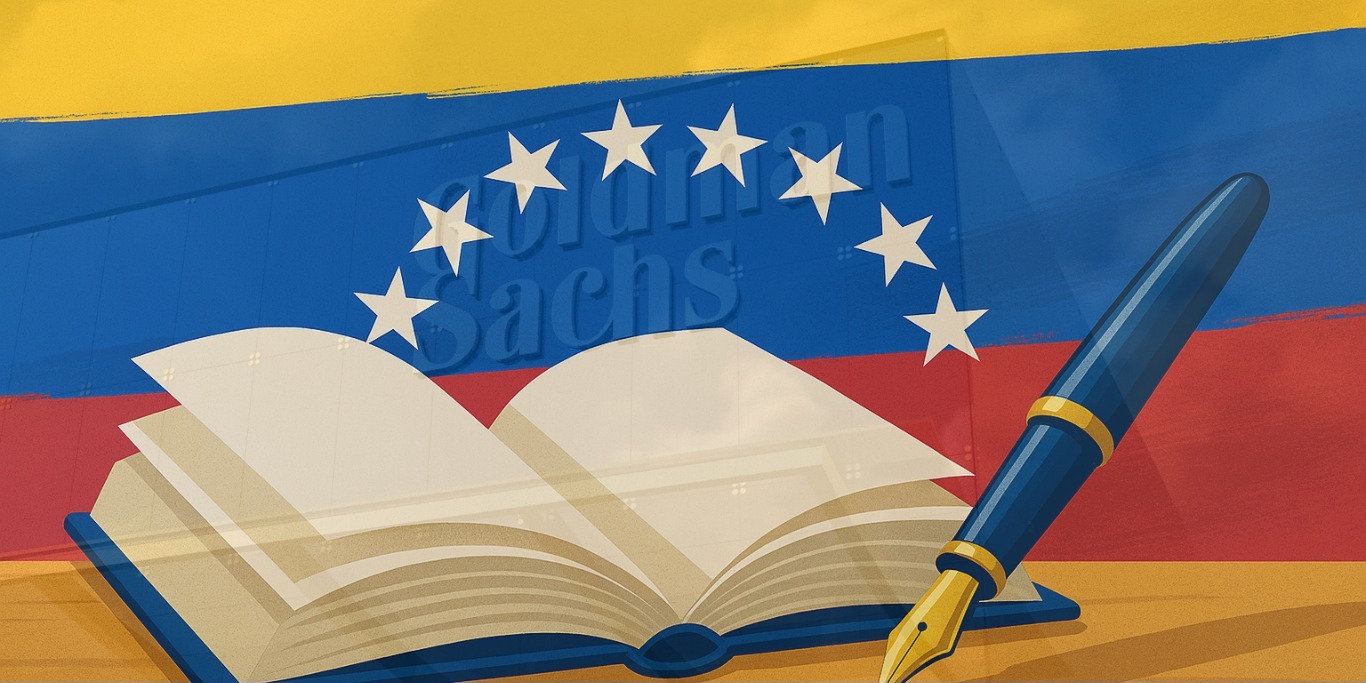En días pasados, el banco de inversión Goldman Sachs publicó una proyección de las 34 economías de mayor tamaño para el año 2075. Esta proyección se basó en el crecimiento de la fuerza laboral, la tasa de inversión, la convergencia de la productividad y los ajustes de tasa de cambio, basados en la paridad de poder de compra. Resulta que hay siete países latinoamericanos en esa lista (considerando a México como país latinoamericano).
Entrar en esta lista parecería requerir de una visión de largo plazo con políticas económicas bien pensadas y estables en el tiempo; de por sí, un desafío. Sin embargo, hay algo que tiene prevalencia sobre esas políticas, que sirve de base fundacional para ellas y cuya inestabilidad puede llevar al fracaso aun de las mejores políticas económicas: la estructura sociopolítica. Es decir, el contrato social que establece las reglas de juego político.
Venezuela no está en esa lista, pero… ¿podría entrar? La percepción popular es que, una vez recuperada la democracia institucional, la capacidad de crecimiento económico puede ser extraordinaria para Venezuela. ¿Será verdad? Eso dependerá de las características de esa futura democracia institucional o liberal; de haber acertado en comprender los errores que condujeron a su destrucción, así como de tener la madurez, como sociedad, para adoptar los necesarios cambios. Aquí es donde los liderazgos deben inspirar, guiar y transformar, porque si bien comprender la necesidad de los cambios no es fácil, mucho más difícil es su adopción.
Cuando se entra en el debate de los derechos, las responsabilidades y los privilegios, crear compromisos y construir alianzas requiere de una sociedad dispuesta a criticarse a sí misma y a reinventarse. Sin salir de manera destacada de este ejercicio, no entraremos en la mencionada lista.
En 1981, Yuri Andrópov, entonces director de la temida Agencia de Inteligencia y Seguridad (KGB), entendiendo el nivel de rezago de la Unión Soviética frente a Occidente durante el periodo de Leónid Brézhnev —rezago que atribuía a los factores propios de un país decadente—, promovió el ascenso de Mijaíl Gorbachov, un joven educado y dinámico con visión reformista.
Cuenta la leyenda que un día, caminando juntos, Andrópov le dijo a Gorbachov: “¿Sabes que todo está podrido, no?”.
Andrópov tuvo un corto paso por la máxima posición de gobierno, en el cual trató de avanzar con algunas reformas. No obstante, fue Gorbachov quien comprendió la esencia misma de las causas de aquella podredumbre, dando un giro a la Unión Soviética que también cambió al mundo. Sin embargo, la sociedad rusa, aun después de la extraordinaria miseria que resultó de la revolución bolchevique y del autoritarismo de Stalin y sus sucesores, no había aprendido ni madurado, y optó por un alcohólico mentiroso. El resto es historia.
La democracia liberal es la meta política de toda sociedad: ese sistema que el sociólogo asiático-estadounidense Francis Fukuyama denominó “El fin de la historia”. Este sistema —cuyo nacimiento, históricamente reciente, fue producto de la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, así como de las ideas de Locke, Montesquieu y Rousseau, entre otros— se aplicó por primera vez con la independencia de los Estados Unidos y su Constitución de 1787, llevando a ese país al pináculo del desarrollo. Sin embargo, resulta que no es tan perfecta.
Las últimas décadas en Occidente han mostrado cómo naciones con democracias liberales van cediendo en desarrollo económico y científico ante naciones con sistemas autocráticos; aquí China es el principal ejemplo. Asimismo, esta percepción de que la democracia liberal se va descomponiendo se refleja en fenómenos como la baja participación electoral, la desconfianza en las instituciones, el populismo y la polarización, así como en las inequidades de ingresos.
También se expresa en las burbujas ideológicas y la desinformación, las imposiciones de las minorías y los demagogos que, en su afán de victorias electorales, comprometen la estabilidad social y financiera de las naciones mediante erogaciones paternalistas. La manipulación tramposa de las circunscripciones electorales (gerrymandering), que ocurre hoy en Estados Unidos, es una clara muestra de la destrucción de los compromisos sociales inherentes a una democracia sólida.
Los efectos de la globalización, con reglas pensadas para que el intercambio comercial promoviera la adopción democrática, también han generado crecientes migraciones, con la consecuente pérdida cultural de los países receptores cuando esas migraciones no se integran.
Estas cosas, entre otras, han llevado a los países de Occidente —operando en democracias liberales— a una serie de complejos problemas, entre los que se encuentran la xenofobia, la polarización, la acumulación de deuda nacional, los déficits fiscales recurrentes, la pérdida de liderazgo en educación, la pérdida de competitividad comercial y la percepción generalizada de insatisfacción de los ciudadanos.
Basta con ver la Francia que ha tenido que enfrentar el presidente Emmanuel Macron: una ciudadanía opuesta a la extensión de la edad de jubilación, pero que a su vez goza de mucha más longevidad; con un déficit fiscal difícil de sostener sin más endeudamiento nacional, pero con ciudadanos y políticos negados a reducir los subsidios sociales. Y uno se pregunta: ¿de dónde saldrá el dinero? ¿Cómo hacer para no trasladarle más deudas a los franceses que aún no han nacido?
La democracia liberal es un sistema de gobierno basado en la soberanía popular, el respeto a los derechos individuales, el Estado de derecho y la división de poderes. Se caracteriza por elecciones libres, competitivas y periódicas que proveen alternancia de gobernantes. En ella, los ciudadanos eligen a sus representantes dentro de un marco legal que protege las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de religión, de asociación y de prensa.
En este modelo, los gobernantes provienen de la sociedad; las decisiones políticas deben estar limitadas por una constitución que, además, resguarde los derechos de las minorías frente a la voluntad de las mayorías. Se procura garantizar el equilibrio y los contrapesos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Este sistema, que parece tan perfecto, fue el que Venezuela buscó adoptar hasta 1998. ¿Qué falló? ¿Por qué este sistema está fallando en Occidente?
La democracia liberal combina los principios de participación ciudadana con los de protección institucional para asegurar la libertad, la igualdad jurídica y la justicia. Sin embargo, en la participación ciudadana está una de las fallas a analizar. La democracia liberal es, en esencia, una arena de debate de ideas; una conversación que conduce a compromisos sociales y políticos, donde todos debemos caber y que todos debemos respetar.
Sin embargo, el no estar de acuerdo es una cosa y el no tener los elementos de análisis que trae la educación es otra… y abre las puertas a la demagogia y al populismo.
Puesto que la democracia, como sistema, es concebida por filósofos y políticos, valen debates como los de John Stuart Mill, filósofo y político británico (1806–1873), quien sostenía en su obra “Consideraciones sobre el gobierno representativo” (1861) que, en el sufragio plural, los votos de las personas más educadas o capacitadas debían valer más, basándose en la capacidad que da la educación para ejercer juicio de gobierno, y evitando así lo que denominaba la “tiranía de las mayorías”, en las cuales “la ignorancia abre las puertas a la demagogia”.
Este concepto surge de Platón (427–347 a. C.), quien en su obra La República sostenía que no todos están capacitados para gobernar ni para decidir en política, “la cual debe estar en manos de la gente educada”.
Asimismo, Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de la democracia liberal estadounidense (1757–1804), temía lo que llamaba la “democracia directa” por la influencia que sobre ella ejercían las masas desinformadas. Hamilton iba más allá, sugiriendo que los electores debían ser “solo las personas con mayor capacidad de análisis”. Otro de los pensadores que sostuvieron esta corriente fue Benjamin Constant, influyente pensador liberal, escritor y político franco-suizo (1767–1830), quien proponía el “voto censitario”, argumentando que la república debía estar protegida de la “ignorancia política de los sectores no ilustrados”.
El acceso a la educación como derecho universal, así como la amplia oferta de instituciones educativas —más aún en un mundo interconectado—, son factores fundamentales sobre los que se sostiene este debate. Dado que hoy día, aun en países no desarrollados como el nuestro, el porcentaje de alfabetización y escolaridad es alto, decidir dónde fijar la vara debe ser parte de la discusión pública.
Como toda conversación política, no hay ciertos ni falsos, hay acuerdos, y estos acuerdos pueden ir ajustando la vara progresivamente, para el beneficio colectivo.
El voto es uno de los principales mecanismos de conducción para orientar las políticas de Estado que tiene una sociedad; por lo tanto, más que un derecho, es un privilegio. Ejercer este privilegio debe venir acompañado de la demostración de competencias suficientes. El voto, cuando deja de ser un ejercicio de análisis informado y pasa a ser producto de las emociones, es fácilmente manipulado.
Hay muchos otros mecanismos de participación política que deben reevaluarse —también a través de debates—, para los cuales la sociedad venezolana debe demostrar una madurez que la sociedad rusa no supo tener cuando Andrópov, acertadamente, comprendió que su sistema político estaba podrido.
Digo, si es que queremos entrar en la lista de Goldman Sachs.