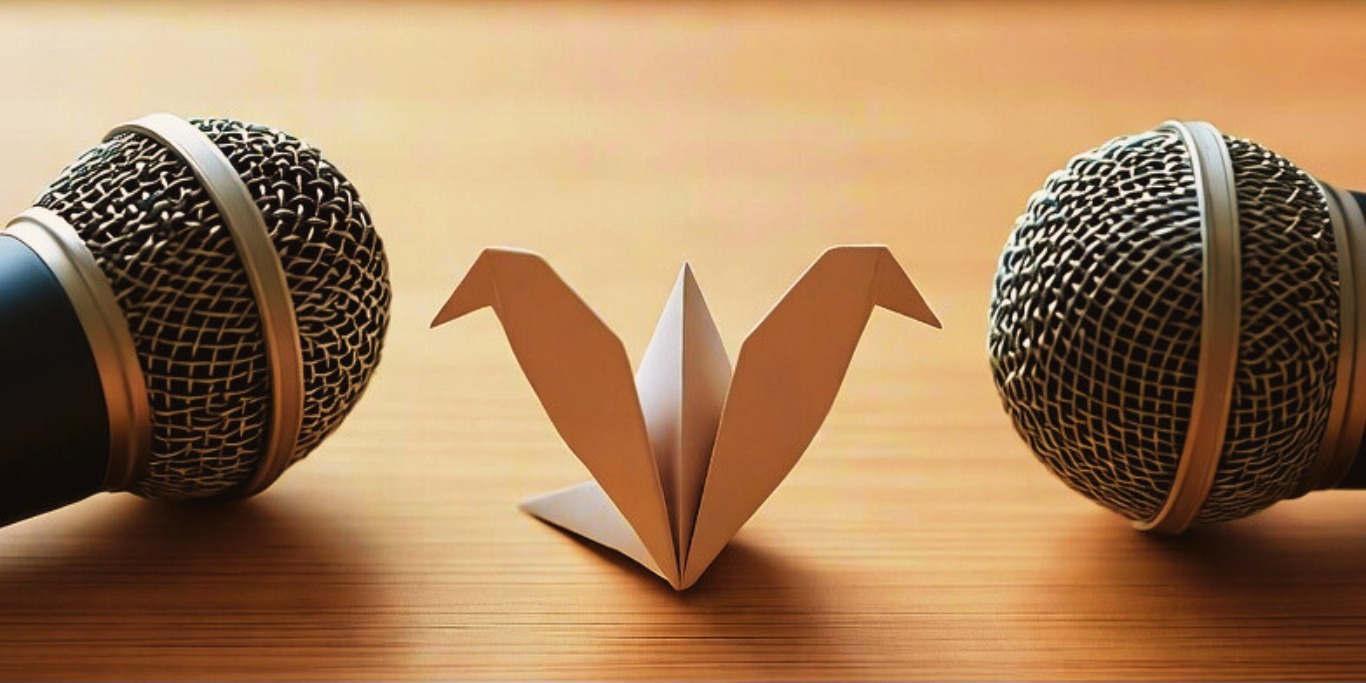Más que armonía forzada o eslóganes vacíos, la paz necesita palabras incómodas, pausas reales y una pedagogía de la escucha. Este artículo propone reaprender el conflicto sin convertirlo en guerra. Ni hippismo ni coaching emocional. Se trata de reivindicar una paz curiosa y activa, basada en una forma distinta de usar la palabra. No para ganar, sino para comprender.
A veces la paz tiene mala prensa, porque suena a comunicado de ONG hecho con ChatGPT, a un taller de coach ontológico —lo que sea que eso signifique— o a cualquier lugar común que, como un perro mareado, insiste en morderse la cola.
Pero ¿y si la paz fuera algo más que eso? ¿Y si no fuera un estado ideal, sino un lenguaje posible? Un modo de hablar —de dialogar— que no evite el conflicto, sino que lo traduzca sin convertirlo en guerra.
¿Por qué lo que llamamos “paz” suele ser, en realidad, silencio impuesto? Un tipo de armonía que no incomoda, que no cuestiona, que no raspa. Pero cuando el desacuerdo se vuelve pecado y el disenso se equipara con traición, lo que se extingue no es el conflicto, sino el derecho a nombrarlo. No hay paz sin palabras. Y no hay diálogo si esas palabras son trincheras.
Marshall Rosenberg lo intuyó en Comunicación no violenta: un lenguaje de vida (2006), con su propuesta de Comunicación No Violenta. Esas tres palabras, en el fondo, eran una bomba semántica: dejar de acusar y empezar a expresar. Cambiar el “tú me haces sentir” por “yo me siento así cuando…”. El libro no es una fórmula para la felicidad, ni pretende serlo. Se trata de una forma de desactivar el daño desde la palabra. Una pedagogía de la escucha que nos cuesta, porque nos enseñaron a debatir para ganar, no para entender.
Incluso desde el diálogo, suele pronunciarse lenguaje bélico. Para muestra, la famosa aspiración de “destruir” con argumentos, “aplastar” al rival, “vencer” en el debate. Como si conversar fuera una batalla de la que solo uno sale vivo. Y para más, las redes sociales vienen a amplificar esa lógica: reacción inmediata, aspirar a ser tendencia, viralidad como victoria.
Pasa que discutir no es dialogar; cancelar no es argumentar, y responder no siempre es consecuencia de escuchar.
Gayatri Spivak, la filósofa india que releyó el colonialismo desde el lenguaje, se preguntaba si los subalternos pueden hablar. Yo, desde mi esquina, me pregunto si sabemos escuchar cuando alguien habla distinto a nosotros. Si podemos dejar de convertir el desacuerdo en amenaza. Si es posible construir una cultura del diálogo que no suene a manual corporativo o a manifiesto de antaño.
Hay claves. Ninguna mágica. Escucha activa, por ejemplo. No es solo oír en silencio: es prestar atención para comprender, no para contestar. Reformular lo que el otro dijo para confirmar que se entendió. Identificar necesidades, no solo demandas. Hacer pausas. Respirar antes de reaccionar. Preguntar antes de asumir. Nombrar emociones sin arrojarlas como granadas.
El diálogo socrático —el real, no el de caricatura escolar— no buscaba que alguien ganara, sino que todos pensaran. Era incómodo, lento, a veces frustrante. Pero permitía que el lenguaje dejara de ser trinchera y se volviera espacio: un lugar común donde nadie renunciaba a sus ideas, pero tampoco necesitaba imponerlas a la brava.
Hoy, cuando vivimos atrapados en algoritmos de confirmación y burbujas que validan nuestras certezas, conversar con alguien que piensa distinto se volvió radical. Escuchar con atención es subversivo. Y disentir con respeto, revolucionario. No se trata de silenciar los conflictos, sino de aprender a traducirlos sin que nos destruyan.
Porque sí, se puede estar en desacuerdo sin destruirse. Se puede debatir sin deshumanizar. Se puede nombrar el conflicto sin que se vuelva pólvora.
Si la guerra es, como decía Clausewitz, la continuación de la política por otros medios, tal vez el diálogo sea la interrupción del odio por medios lingüísticos. Y eso, en estos tiempos, ya es una forma de paz.