1
De diversos modos se nos anuncia que hemos entrado en una nueva era, cuyos rasgos dominantes, y su posible amplitud, no acabamos de vislumbrar. Todo comenzó, podemos decir, con la aparición de Internet y la World Wide Web, hacia los años noventa del siglo pasado. Sin duda, muchos elementos prepararon este surgimiento, con lo cual habríamos de anticipar las fechas de inicio — ¿no ocurre casi siempre así en historia? —, pero puede tomarse como referencia inequívoca la constitución de la Red.
En efecto, con ella se inicia un período nuevo en la historia humana en la medida en que ha provocado un cambio radical en la estructura sobre la cual se apoya la vida cotidiana. No solo ha podido hablarse con propiedad de “países que funcionan sobre Internet”, sino que ya hace tiempo hemos asistido a ciberataques en gran escala, que han paralizado por días enteros la vida de una nación. Así le ocurrió a Estonia, castigada por hackers rusos, que lograron afectar los múltiples servicios informatizados de ese país. Pero no es necesario abundar en ello. Solo lo mencionamos para subrayar cómo, en verdad, ha cambiado —y sigue en proceso de cambio, hacia nuevos ambientes— la infraestructura de la actividad humana.
Entre lo mucho que se ha señalado como efecto de este cambio se encuentran dos que merecen particular mención. Ellos son, primero, la instauración de una especial simultaneidad e inmediatez —abolición del espacio y el tiempo, dicen algunos—, que modifica las relaciones humanas. Aparte del mayor y más frecuente contacto con parientes y amigos, residenciados en diversos lugares, asistimos en tiempo real a los acontecimientos más disímiles, que ocurren en cualquier rincón del planeta, con su efecto sobre nuestra conciencia y nuestra afectividad. Ante eso, ¿cómo reaccionamos? Nos llega la noticia de la injusta detención de una persona; con ella, la de una catástrofe aérea, inundaciones en una remota localidad, un terremoto, el inicio de una guerra. Por el cúmulo de lo que recibimos y lo fugaz de la comunicación, aquello termina siendo radicalmente impersonal. Lejos de mover nuestro corazón, como sería necesario, nos lleva a una suerte de escepticismo superficial. También en este sentido, damos la razón al poeta: human kind cannot bear very much reality —la raza humana no puede sobrellevar demasiada realidad[1].
Después, hemos generado una realidad segunda, en la cual millones de personas pasan la mayor parte de su vida. Esta “vida” cambia mucho en su contenido y su significado, a tal punto que se modifica el ritmo de la actividad y, por cierto, aquello a lo cual dedicamos nuestra atención. Al usurpar el lugar de la primaria experiencia de lo real, esa realidad segunda, nos lleva a un falso cosmopolitismo, hecho de impresiones mal digeridas, que reducen todo a algo plano, sin mayor relieve, donde lo importante será, en definitiva, lo que toque nuestra sensibilidad de alguna manera, siempre por escaso tiempo. La realidad segunda, por lo demás, se constituye en un refugio para evadir el peso agobiante de esa vida expuesta a todos los vientos que la red ha hecho posible o, aún más, ha instaurado.
En su sostenida meditación sobre el impacto de la técnica, el eminente venezolano que fue Ernesto Mayz Vallenilla avizoró ya algunas de las consecuencias de estos cambios, que pudo conceptualizar a su manera. Las modificaciones tecnológicas de la percepción lo llevaron a hablar de la metatécnica en la vida humana. Y la difusión de la informática le permitió plantear, en El ocaso de las universidades, la superación del campus como recinto exclusivo o privilegiado de la actividad académica. Las universidades enteramente informatizadas, y la proliferación de cursos a distancia, le han dado la razón, aunque, de nuevo, no se comparta del todo su manera de conceptualizar el fenómeno.
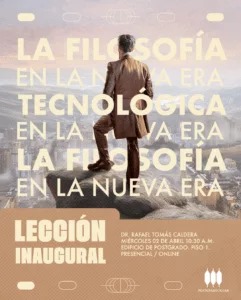
2
El más difundido de los productos técnicos del día es quizá el Smartphone.
Comenzamos con el llamado teléfono celular, que llevamos en el bolsillo o la cartera. En áreas deprimidas económica y socialmente, su proliferación resolvió el problema de la comunicación telefónica, que la falta de red instalada, costosa y necesitada de mucho trabajo, hacía ver como una aspiración remota, difícil de alcanzar alguna vez, si no imposible. En poco tiempo, lugares apartados, en el campo de nuestros países o del continente africano, obtuvieron servicio telefónico de buena calidad.
El ‘celular’, sin embargo, pronto mutó en Smartphone. Lo que llevamos ahora con nosotros, a todas partes, no es un teléfono sino una poderosa computadora, de alcance y consecuencias difíciles de apreciar que, como es el caso, vamos descubriendo poco a poco. Dotado de cámara fotográfica, ha provocado una multiplicación indefinida de imágenes —de personas, de grupos, de paisajes— y, desde luego, ha llevado a que en toda ocasión se pueda ver a la gente con el aparato en la mano tomando un registro de lo que ocurre, sea un concierto al que asisten o, como reportaban en el Líbano, un bombardeo israelí de precisión.
Por lo pronto, con él, hemos establecido una conexión permanente, no a un servicio telefónico, sino a la red. No me corresponde ahora hacer inventario de todo lo que ha puesto a la mano, sino considerar quizá cómo este dispositivo ha introducido en nuestras vidas la distracción permanente. No hablo de entretenimiento, que es buena parte de ello, incluso infotainment, como se expresó con feliz término, sino de esa interrupción frecuente, casi continua, de cualquier actividad en la que podamos estar inmersos. Una ‘notificación’ y nos viene algo que pide cambiar lo que hacemos, acaso altera el ánimo, ciertamente dispersa la atención puesto que pronto recibimos una nueva notificación, quizá mientras atendemos a la primera de ellas. Estamos así —de nuevo Eliot— distracted from distraction by distraction. Filled with fancies and empty of meaning”: distraídos de la distracción por la distracción. Llenos de fantasías y vacíos de sentido[2].
En el caso de los niños y los jóvenes adolescentes, esto modifica su experiencia de lo real, con consecuencias en el plano de la conducta y de su ánimo, incluso de orden neuronal. Todo ello ha sido objeto de estudios recientes, que parecen confirmar las primeras apreciaciones acerca del efecto del Smartphone en los jóvenes.
No hay manera de ignorar o minimizar este impacto en nuestras vidas. “Quien se deja distraer constantemente por múltiples tareas y por las pantallas digitales es incapaz de percibir la suave voz de su “sentido del sentido” más íntimo”[3].
Adictos a sus contenidos —por obra de los algoritmos dispuestos para manipular la atención y provocar descargas de dopamina—, actuamos y razonamos como cualquiera que se encuentra preso de un vicio: no es para tanto…, lo necesito en mi trabajo o en mi actividad (es muy útil) …, apenas lo uso. Pero cualquier medición, como las que puede hacer el propio dispositivo, bastaría para desmentir esa falsa apreciación y sorprender al usuario al mostrarle la ingente cantidad de horas en las que ha estado conectado.
3
El Smartphone y la red, sin embargo, podemos situarlos en el orden de los instrumentos, aunque muy poderosos, que modifican nuestra conducta. El surgimiento de la Inteligencia Artificial plantea un problema diferente porque la IA no solo puede modificar la acción del sujeto: la sustituye.
Ha de comenzar por verse que no se trata de un mero instrumento, una herramienta diseñada por el hombre para sus fines de dominio de la Naturaleza. Al parecer, en alguna medida está dotada de espontaneidad propia. Hecha la transición del cero al uno, donde algunos sitúan lo más propiamente humano en este terreno, estas poderosas máquinas despliegan, en su hacer incesante, una inverosímil capacidad de —digamos— procesar información y, con ello, de alcanzar niveles que nosotros, sujetos humanos, difícilmente alcanzamos, con esfuerzo y por largo tiempo, o que del todo no logramos alcanzar.
Los campos del hacer en los cuales tiene ya presencia cotidiana son muchos. En ciencia, en medicina, en planificación estratégica, en el mundo de los escritores, en los vehículos auto dirigidos, de circulación terrestre o en la aviación, en particular, del mundo militar, vemos a diario cómo nuevas parcelas de actividad son sometidas al control de la IA. Pero estamos apenas en los comienzos. ¿A dónde llegará todo ello?
Algunos han planteado que, como pueden ser ‘más inteligentes’ que nosotros —inteligencia que se mide por su desempeño, a la manera del conductismo—, nos dominarán[4]. Ante lo cual no falta quien invoque las leyes de Asimov, sin pensar que en esto puede repetirse el caso del hombre respecto de su propia naturaleza, otorgada por el Creador. Nosotros vivimos, hoy por hoy, en una transgresión continua y hasta programática de lo que nos corresponde por nuestro ser. ¿No ocurrirá algo semejante con las llamadas ‘máquinas inteligentes’, incluso —como se ha dicho— ‘máquinas espirituales’?[5]
Las leyes de Asimov, como toda ley, requieren ser interpretadas, interpretación que, en este caso, hará la máquina misma. Así, deberá determinar qué significa dañar o no a un ser humano; qué entraña cumplir las órdenes dadas (a excepción de las que entren en conflicto con la primera ley); sobre todo —y esto acaso sea motivo de preocupación especial—, la necesidad de proteger su propia existencia puede conducir al dominio de unas máquinas sobre otras, con consecuencias insospechadas.
No se trata de detenernos ahora en los sueños de una nueva edad de oro, menos aún en anticipaciones catastróficas. Todo aquí se presta a muchas cavilaciones y la falta de claridad en puntos nucleares no permite (en particular, al lego) anticipar el panorama futuro.
Lo cierto, sin embargo, es que esta nueva era trae consigo la incorporación creciente de la Inteligencia Artificial en la vida de la sociedad, sobre todo en la estructura de la actividad laboral. La actual desigualdad evidente, en riqueza y en poder, entre unos y otros, lleva a pensar que, dotados de nuevos instrumentos más poderosos, los ya empoderados someterán a todos los demás a sus intereses. Intentarán hacerlo, al menos, como ya lo hacen a diario en esta sociedad del consumo y del espectáculo. Hemos trabajado con las máquinas, ellas han trabajado por nosotros. ¿Trabajaremos quizá subordinados a las máquinas?
4
Capítulo aparte merecería el uso de la IA en la educación y, en particular, en el mundo escolar, como ya ha comenzado a ocurrir. La existencia de academias online —así la justamente premiada Khan Academy— nos han hecho ver cómo el “sujeto mecánico” puede fungir de tutor eficaz en el aprendizaje de las matemáticas o en el dominio de un idioma, por mencionar dos rubros muy popularizados. El “sujeto mecánico” acompaña, pregunta, corrige las malas respuestas y todo ello en el tiempo y lugar elegidos por el usuario. Adaptado, además, al nivel de conocimiento y al ritmo de aprendizaje del estudiante. No puede subrayarse demasiado lo que esto aporta, o puede aportar, en los procesos educativos, sobre todo en la adquisición de destrezas intelectuales.
No es, sin embargo, nuestro tema ahora. Hay muy variadas direcciones que se puede (o debe) explorar: la naturaleza misma de la IA, con la cuestión del paso del cero al uno, o la diferencia entre lo propio de nuestra inteligencia y la máquina; lo que pueda anticiparse acerca de la nueva organización del trabajo y del empleo; la cuestión —quizá angustiosa— de la seguridad y el buen uso de la Inteligencia Artificial. Pero vamos a tomar ahora una sola línea, al menos en alguna medida.
Queremos, en efecto, examinar la situación que genera el surgimiento de la IA para el antiguo oficio del filosofar. Estos ‘modelos de lenguaje’ —como son descritos— en los cuales las redes neuronales despliegan una rara y sorprendente capacidad para reconocer patrones en lo dado y para anticipar acertadamente el próximo movimiento son, como hemos mencionado, mucho más que una herramienta. Se ha dicho que tienen la capacidad de emular en todo el pensamiento humano y, en cualquier caso, al parecer nadie sabe con certeza lo que tiene lugar en el interior de tales “sujetos”.
La cuestión nos obliga a ir a la raíz. Hace años, en su Idea de la universidad, Karl Jaspers ya planteaba cómo estos avances nos permitían discernir con mayor claridad lo específicamente humano de nuestro pensamiento y, podríamos añadir, de nuestra vida. Me parece que tal es el caso, en grado máximo, con la Inteligencia Artificial.
5
Todo pensar —nos propone Aristóteles— es práctico, o poético, o teorético[6]. A estas tres orientaciones de nuestra actividad más personal corresponden, como sabemos, la técnica y el arte, la moral, la ciencia.
El pensar dirigido a la producción de resultados externos al sujeto es el que llamamos ‘poético’ o técnico. Su perfección se mide por la calidad de lo que se intenta producir. Buen carpintero será aquel que hace buenos muebles, no el que trabaja con buena intención (lo que haría de él una buena persona). Podría decirse, sin embargo, que, de ser buena persona, habrá de esforzarse en ser un buen carpintero. Pero no es lo mismo.
Ahora bien, en el plano técnico podemos anticipar nuestra incapacidad para superar a la Inteligencia Artificial. De hecho, ya nos lleva ventaja en muchas de nuestras actividades, desde la conducción de vehículos hasta delicadas operaciones quirúrgicas. Incluso en el acopio de materiales para tomar una decisión o en una investigación científica, con lo cual parece entrar de pleno derecho en el campo del actuar personal y de la teoría.
Al ganar cada día más terreno en el plano de la producción, algunos han avanzado la idea de que ya no tendremos que trabajar, quedando nuestro sustento confiado a una renta universal.
En definitiva, visto desde el resultado, no importa quién o qué lo produzca sino cuán bien se ha llevado a cabo, con eficacia, eficiencia y perfección.
La acción, objeto de la praxis, y el conocimiento, propio de la teoría, tienen en cambio como efecto inmediato y principal la modificación del sujeto mismo, no de su ambiente externo. Ello significa, ante todo, que se realiza en primera persona y, en segundo lugar, que no es delegable. No podemos ser sustituidos por el Chat GPT o la DeepSeek ni por máquina alguna. Por ello, si en la acción transitiva está en juego la necesaria interacción con el ambiente para el mantenimiento de la vida, aquí se trata de la realización de la persona.
Pero hemos de recobrar el sentido mismo de las actividades inmanentes para ser capaces de plantear, y cultivar, lo que nos corresponde, de manera intransferible, en esta nueva era tecnológica. Esa subjetividad de la persona y su destino eterno, que no tienen las máquinas.
Nuestra capacidad de conocer, esto es, en primer término, de captar lo otro como otro, marca el misterio de nuestra conciencia, la cual es, además, autoconciencia. Se trata de un nivel del ser, irreductible a los niveles inferiores y, por tanto, inexplicable en términos elementales. Es un dato originario. Señala así que el destino de la persona trasciende el mundo. Ya Ortega hablaba de ese “raro misterio del ser del hombre” que no coincide con su circunstancia, con la realidad natural, “sino que es algo ajeno y distinto” de ella[7].
Por otra parte, captar lo otro como tal, en su verdad, hace posible el libre albedrío y, con ello, el amor. Acto de la persona, no un automatismo ni una inclinación causada por el medio o introducido en la psiquis por mímesis. Una decisión —querer el bien para alguien— que, por lo mismo, compromete a la persona y realiza un sentido. De nuevo, apunta a que el destino de la persona trasciende el mundo natural. Al amar a alguien —recordemos a Gabriel Marcel— expresamos nuestro voto de que esa persona amada sea para siempre.
Debemos, pues, redescubrir la vida interior, como ha sido llamada en la doctrina clásica. Una vida abierta al sentido de lo real y en busca de Aquel que Es.
Hemos oído a Plotino:
¿De dónde viene entonces que las almas hayan olvidado a Dios su Padre y que, fragmentos que de él proceden y a él pertenecen, se ignoren a sí mismas y lo ignoren?
El principio de su mal es la voluntad propia, la generación, la diferencia, y el querer ser de sí mismas. Gozosas de su independencia, usan de la espontaneidad de su movimiento para alejarse de Dios tanto como les resulta posible: alcanzado el punto más lejano, ignoran incluso que proceden de él.
Como niños, arrancados a su padre y criados por largo tiempo lejos de él, no saben quiénes son ni quiénes son sus padres[8].
Solo en tensión al fundamento trascendente de lo real, el Ser mismo, que es el Bien pleno y la Unidad suma, puede el hombre alcanzar su libertad interior y su realización. Descubre entonces que su existencia en el tiempo es un camino hacia la Eternidad. “El gran descubrimiento de los filósofos clásicos —escribe Voegelin— fue que el hombre no es un ‘mortal’ sino un ser comprometido en un movimiento hacia la inmortalidad. La athanatizein —la actividad de inmortalizarse— como sustancia de la existencia del filósofo es una experiencia central en ambos, Platón y Aristóteles”[9].
6
Bien sabemos que el término ‘filosofía’, más que un cuerpo de doctrina constituido, a la manera de las ciencias, designa una actividad, el filosofar, y una actitud, el amor a la sabiduría. Esto es, la filosofía como actividad que plantea las preguntas esenciales, va en busca de los fundamentos, cultiva el asombro.
El relativismo actual renuncia a las verdades fundamentales, el conocimiento de los principios que —al decir de Platón[10]— cabe en pocas palabras; y de lo real a la luz de los principios, como es lo propio de la sabiduría filosófica[11]. Ello ha llevado a refugiarse en la erudición: la historia de las ideas y la filología, donde puede darse un dogmatismo poco acorde con la naturaleza del oficio asumido. No se olvide que la historia es en definitiva un ejercicio de reconstrucción de lo pasado, a partir de los documentos de que pueda disponerse. Sin embargo, ese dogmatizar testimonia a su manera el valor (subrayemos la palabra) que, con razón, se atribuye a la verdad en las conciencias humanas y, a la inversa, la caída de nuestro nivel propio en la captación de lo real, donde toma su inicio el conocer, causada por la hybris de una voluntad de poder desordenada.
Al relativismo acompaña la afirmación de la voluntad propia como un absoluto. Dejada de lado su natural vocación al bien según la verdad, ahora se toma a sí misma como la fuente de lo bueno y de lo malo, de lo conveniente o inconveniente. El radical amor a la verdad que alimenta todo filosofar se ve sustituido por la afirmación del sujeto, en una ‘revuelta egofánica’[12] que cierra el camino a la trascendencia. Lejos de partir de nuestra apertura a lo real y, con ella, la llamada a elevarnos al Ser mismo, quedamos encerrados en un yo incapaz de trascender. Propiamente, alejado de aquello a lo cual pertenece, esto es, alienado.
Ante el límite de su propia naturaleza, percibido ahora como limitación, la voluntad se subleva y, con el recurso a la técnica, cada vez más perfeccionada, busca modificar no simplemente el ambiente y la actividad laboral sino el ser mismo del hombre. De allí este tiempo de ideologías en el cual la razón ha dado paso a la fuerza: fuerza del número, coacción legal o, eventualmente, fuerza física, como hemos visto en los campus universitarios del mundo desarrollado.
Nos hallamos inmersos en una sociedad del consumo y del espectáculo —dijimos antes—, donde lo buscado como bueno es lo útil y lo placentero. La lucha por alcanzar el verdadero bien de la persona se ignora, si acaso no se menosprecia. Pero, por causa de esta disposición en los afectos, cada uno se ve encerrado en sí mismo, en el fondo de su intimidad, aislado de los demás, con los cuales comparte sin embargo tiempo y espacio. Es el suyo un yo clausurado, incapaz de comunión interpersonal.
Desfigurado el filosofar, se ha pretendido —así José Gaos— que la esencia de la filosofía se identifica con la soberbia[13]. Pero no es así. No mueve a filosofar ese afán de poder que alimenta tantas empresas en el mundo de la producción o de la política. Nace del asombro ante el misterio de lo real —en su verdad, bondad y belleza— y se realiza en una audaz pero “modesta inquisición de la verdad”, persuadidos de que nuestra razón no mide el todo de lo que existe[14]. Dirá el poeta: The only wisdom we can hope to acquire is the wisdom of humility[15]—la única sabiduría que podemos esperar adquirir es la sabiduría de la humildad. Y la humildad, añade, no tiene límites (humility is endless).
Toca al filosofar, por tanto, mantener planteadas las grandes preguntas y, de esa manera, su presencia activa en el medio social. Así, cada uno de los interlocutores en el diálogo puede tener la oportunidad de convertirse y buscar lo superior. Aspirar a la plena estatura de lo humano, al seguir nuestra perenne vocación a la sabiduría en la contemplación de la verdad. Leemos en la Fides et ratio (n. 17): “En Dios está el origen de cada cosa, en Él se encuentra la plenitud del misterio, y esta es su gloria; al hombre le corresponde la misión de investigar con su razón la verdad, y en esto consiste su grandeza”.
7
La situación contemporánea, con la creciente presencia de la Inteligencia Artificial en nuestras tareas, determina si cabe una mayor necesidad del filosofar en la vida humana.
El Chat GPT podrá hacer mejores ensayos filosóficos y acaso hasta llenar las revistas especializadas; pero no elevará a las personas —como ocurre al abordar las grandes preguntas— ni será capaz de edificar una vida interior auténtica, donde cada uno puede obtener la medida indispensable para no atentar contra el hombre mismo y su naturaleza.
Por diversos motivos, sin embargo, se ha hecho difícil la docencia, tantas veces reducida a la lectura de una conferencia, preparada de antemano y destinada a la publicación. El profesor de filosofía que se inicia se ve constreñido a publicar en revistas arbitradas —ese famoso publish or perish, que oímos desde hace años y cada vez más—, de tal manera que se ha tomado lo cuantitativo como medida de la calidad del ejercicio. No exagero, como bien saben. Número de publicaciones acreditadas, en un tiempo determinado, es condición necesaria para conservar el puesto de trabajo y progresar en el escalafón. Quien pretenda imitar a Sócrates se verá como él reducido a la pobreza[16].
Pero, una clase verdadera, una sesión de seminario, han de ser ejercicio vivo del pensar, ocasionado sin duda por el tema o el texto que se examina, y sobre todo por el diálogo al que da lugar. Son así algo que no está nunca hecho de antemano, sino que toma cuerpo aquí ahora al hacerse actual el pensamiento.
¿Nos ayudará entonces a conservar la autenticidad del pensar, o a volver a ella, el desafío de una impetuosa intervención de la Inteligencia Artificial en el mundo universitario?
8
Para rescatar lo humano, la filosofía ha de cumplir su tarea. La señera figura de Sócrates sigue marcando el inicio del camino. La conciencia de sí y, sobre todo, de la propia ignorancia marcan el punto de partida de ese preguntar incesante, que desemboca en el silencio.
Hablamos, sin embargo, de la verdad. No de la moda del día. Hay una tradición del filosofar que no podemos dejar de lado. Al contrario, parte de nuestro esfuerzo será aprender de quienes nos han precedido. Porque la verdad no es función del tiempo.
Tampoco será la filosofía una receta para cambiar la sociedad. Es un camino para la elevación de las personas que, como han descubierto, saben que no hay aquí morada permanente. “La tragedia de la Historia —escribió Peter Wust[17]—, no descansa precisamente en el hecho de que las obras de cultura del hombre, construidas con tanto trabajo, sean incesantemente transformadas en ruinas. La más profunda tragedia de la Historia debemos buscarla mucho más en que la Humanidad sea de nuevo lanzada siempre desde la luz de los más claros conocimientos a las oscuridades del error y de la falsedad”. Porque importa salvar a la persona.
Muchas voces invitan hoy a la contemplación: Zena Hitz, que se declara Lost in Thought o Byung-Chul Han con su múltiple reflexión sobre las condiciones de la persona en la sociedad actual, por mencionar tan solo un par de aquellos que, como años atrás Josef Pieper, han descubierto en el ocio el medio propicio para la cultura del espíritu.
En medio del tráfago de nuestro tiempo y del inmenso caudal de la llamada ‘información’, que consiste tantas veces en trivialidades o en fake news, la apertura a la belleza de lo natural o del arte, la música oída con tanta intensidad que eres la música misma mientras la música dura[18]; el silencio en un jardín cerrado, la lectura sin prisa de quien quiere leer, no haber leído, hacen que una y otra vez se den esos momentos de contemplación en los cuales la persona recobra su sentido y revive el impulso de su deseo de plenitud.
Podrá entonces crecer la atención a lo humano, tan subordinado hoy a los resultados. Formar comunidad porque se ha descubierto el valor del don de sí en la comunicación generosa. La palabra de san Juan Pablo II nos llega al corazón: “El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente”[19].
La comunidad humana, edificada en la verdad y el amor, ha de ser nuestra aspiración. Tomás de Aquino resumía[20]: intelligere veritatem, diligere bona et operari iusta. Entender la verdad, amar las cosas buenas y realizar la justicia.
¿Nos llevará el desafío de la nueva era tecnológica a revitalizar la filosofía y edificar una civilización donde las personas sean más importantes que las cosas, el ser que el tener? ¿Donde el conocimiento y el amor de Dios puedan llenar el corazón y la inteligencia de cada uno?[21]
Al oír esto, quizás alguno pensará —con el recuerdo del auto sacramental— que la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Se trata, al contrario, de esa vocación y tarea permanente de la filosofía, que despierta la conciencia para que, abandonadas las sombras en la pared de la caverna, podamos salir al pleno mediodía de lo real.
–
Publicado originalmente el 2 de abril de 2025 en este link.
[1] T. S. Eliot, Four Quartets, Burnt Norton, I (vv. 43-44).
[2] Ibíd., III (vv. 101-102).
[3] Elisabeth Lukas y Heidi Schönfeld, Psicoterapia con dignidad, Plataforma editorial 2022, p. 31.
[4] Lo ha sugerido en sus comentarios, en diversas entrevistas, Geoffrey Hinton, por ejemplo.
[5] Se hace referencia a los títulos de dos libros de Raymond Kurzweil.
[6]Metafísica E, 1, 1025 b25.
[7] Ver su Meditación de la técnica, Madrid, Revista de Occidente, 1961, referencias a las pp. 12, 33.
[8]Enéada V, 1, 1.
[9] “The great discovery of the Classic philosophers was that man is not a ‘mortal’ but a being engaged in a movement toward immortality. The athanatizein —the activity of immortalizing— as the substance of the philosopher existence is a central experience in both Plato and Aristotle”. Eric Voegelin, Autobiographical Reflections, University of Missouri Press, 2011, p. 145.
[10]Séptima carta 344e.
[11] “Complete philosophical wisdom is the knowledge of reality seen in the light of first principles and as related to its first cause. If what I have just said is true, the principles themselves as contained in our knowledge attain the fullness of their being only when they are actualizing themselves in their operation. To know is to know something. To understand a principle is to understand through that principle. I know being only in the acts whereby I am knowing beings”. Etienne Gilson, The Spirit of Thomism, IV, p. 92. New York, P. J. Kenedy & Sons, 1964.
[12] Escribe Voegelin: “Only in recent years have I developed the concept of egophanic revolt, in order to concentrate in the epiphany of the ego as the fundamental experience that eclipses the epiphany of God in the structure of Classic and Christian consciousness”. Autobiographical Reflections, cit., 17, p. 94.
[13] José Gaos, Confesiones profesionales, México, FCE, Tezontle, 1958, pp. 133 y 137: “El motivo más profundo de la Filosofía, el esencial, en el sentido de identificarse como ningún otro con la esencia misma de la Filosofía, me lo parece (…) el que se encuentra mucho más que por el lado del placer, por el lado del poder” (…) “Por ello, y no por otra cosa, pienso ya hace su número de años que la esencia de la Filosofía es la soberbia”.
[14] Santo Tomás, I Contra Gentiles, 5: Alia etiam utilitas inde provenit, scilicet præsumptionis repressio, quæ est mater erroris. Sunt enim quidam tantum de suo ingenio præsumentes ut totam rerum naturam se reputent suo intellectu posse metiri, æstimantes scilicet totum esse verum quod eis videtur, et falsum quod eis non videtur. Ut ergo ab hac præsumptione humanus animus liberatus ad modestam inquisitione veritatis perveniat, necessarium fuit homini proponit quædam divinitus quæ omnino intellectus eius excederent.
[15]Four Quartets, East Coker, II (vv. 97-98).
[16] Ver Platón, Apología 23a-23c.
[17]Incertidumbre y riesgo, Madrid, Rialp, 1955, p. 302.
[18]Four Quartets, The Dry Salvages, V (vv. 210-212): or music heard so deeply/That it is not heard at all, but you are the music/While the music lasts.
[19]Redemptor hominis, n. 10.
[20] IV Contra Gentiles, 41.
[21] “El hombre —como dice la tradición del pensamiento cristiano— es capax Dei: capaz de conocer a Dios y de acoger el don de sí mismo que Él le hace. En efecto, creado a imagen y semejanza de Dios, está capacitado para vivir una relación personal con Él”. S. Juan Pablo II, audiencia 26. 8. 98.

