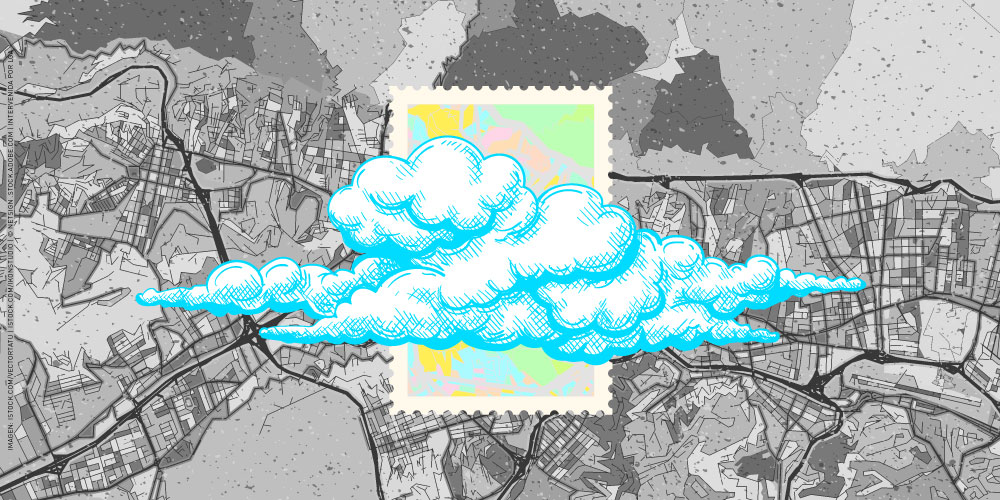El recuerdo es borroso. Montarse en la bicicleta -que era negra-, dejar atrás la Quinta Delia en la que vivía en esa época, rodar unas cuadras, entrar al parque y allí, rodar una y otra vez sobre esa reproducción de ciudad: Te desplazabas sobre una ruta de asfalto, con rayado de calle, letreros de “Pare” en las esquinas, un semáforo en el centro de todo y cosas así como para que aprendieras las señales de tránsito o a circular de manera cívica.
Debe ser por eso que no me gusta comerme la luz roja, ni cruzar en U donde no se debe y suelo darles paso a los peatones.
Tendría 9 o 10 años. El parque quedaba en la Urbanización La Paz, en El Paraíso. Pregúntale a cualquier caraqueño si dejaría a su hijo andar solo hoy por ese o cualquier otro lugar de la ciudad.
Pregúntame a mí que tengo dos de 11: Ni de vaina.
Antes de eso, viví en Coche. Y tenía la misma libertad con la bicicleta. De El Paraíso nos fuimos a Macuto, a un edificio sabroso frente al mar, con piscina, jardines y salones de juego. Caracas se convirtió en el lugar de donde llegaban los amigos y las niñas lindas los viernes en la noche y los sábados temprano. Nadie te preguntaba si eras de Caracas: Todos éramos caraqueños, aunque algunos lo ejercíamos a orilla de playa.
“Me gusta su gente, a la cual me siento muy parecido, me gustan sus mujeres tiernas y bravas, y me gusta su locura sin límites”
Gabriel García Márquez sobre la Caracas en la que vivió durante un año
Ya a punto de terminar el bachillerato sobrevino otra mudanza: A Barquisimeto. Ahí la cosa era distinta: Eras el que habla de tal manera, el que no dice “Naguará”. Fue breve: La universidad esperaba otra vez en la capital.
Y el reencuentro con lo propio, con mi ciudad. Con esa urbe desvergonzada en la que tienes una novia en Prados del Este que te da el viejo Mercedes de su papá para que vayas a cambiarte de ropa en El Valle, y traigas algo de tomar porque en la noche hay una fiesta.
*
Miro hacia atrás y Caracas es una idea. Eso es lo que amas de Caracas: La idea que tienes de la ciudad. Un espíritu, un momento, una sucesión de eventos, la familia, unos grupos de amistades, unas novias que dejaron algo en ti. Nada tangible, nada que puedas ir a tocar hoy: No son monumentos, ni edificios, ni lugares. Monumentos hay en Roma, edificios y lugares hay en París.
¿Qué hay en Caracas?, ¿a dónde llevas al visitante extranjero?, ¿a El Calvario?, ¿a la Plaza Bolívar? No mientas. Lo llevas a hacer algo: A comerse algo, a beber, a conocer a tu gente, a experimentar y hacerse la idea de Caracas.
**
Caracas no es El Ávila: La montaña es un accidente geográfico. Y está ahí a pesar de nosotros, a pesar de la voracidad expansiva de una ciudad que en algún momento parecía crecer sin control ni respeto por nada y que hoy se antoja vacía de muchos afectos, despoblada de gente querida que emigró.
Los lugares icónicos que guardas en la memoria están atados a épocas. Y ya no están. O están pero no representan lo mismo, cambiaron. O cambiaste tú.
Me gustaba callejear. Andar a pie de día y de noche por el Bulevar de Sabana Grande, por ejemplo. Tomar un marrón en el Gran Café leyendo o borroneando un par de malos poemas en una libreta creyendo que ese era parte del rito para entrar a formar parte de la fauna literaria. La intensidad, la ilusión. O sacar la cuenta en la cabeza de cuántas cervezas podía tomar escuchando rock en el Juliu’s Pub sin quedarme sin dinero para el pasaje. O samba en el Mario’s. O jugando a los dardos en el Dog & Fox cuando andaba en carro ajeno por Las Mercedes.
¿Qué era esa Caracas? Creer en la libertad de estar hoy en una fiesta en el Gran Salón del Caracas Hilton y mañana tomando en un bar de la Avenida Baralt. Pasar de ver al Berliner Ensemble o a La Fura dels Baus en el Festival Internacional de Teatro a una mesa llena de tercios de Polar en La Candelaria. Ir un jueves a bailar house en The Flower y un viernes de quién sabe cuándo pinchar salsa y batucada para el público incansable de La Belle Époque. Sin miedos, sin forzar nada. Creyendo siempre que eras hijo legítimo de esa ciudad sin barreras, de cruces descarados, de rincones que congregaban a todas las clases sociales en los que era natural que una rubia del Este bailara salsa toda la noche en El Maní es así con un cajero de banco que acababa de cobrar su quincena.
“Caracas se niega a recordar, porque ha colocado su identidad en el día de mañana, no en el de ayer”
Tomás Eloy Martínez
Eso, claro, era tan hermoso como una ilusión. Y las ilusiones se van desvaneciendo en una ciudad en la que las cosas cambian constantemente, y casi siempre para mal.
Poco a poco y también a velocidad de vértigo, los referentes se perdieron, los lugares icónicos -si es que los hubo- se acabaron, se borraron, fueron sustituidos por nada, por espacios sin vida. Se acabó la salsa de los perros calientes de Crema Paraíso, el rollito cool de Concresa y de Plaza Las Américas es una tristeza; el Café Rajatabla es hoy una cosa extraña; las librerías de Sabana Grande y del Ateneo son postales añejas, caminar sin rumbo fijo por los pasadizos bajo el Centro Simón Bolívar buscando el pasado ya no tiene sentido; hacer tiempo en Lugar Común ya no existe. Y así.
¿Dónde están los íconos de la ciudad?, ¿la Esfera de Soto?, ¿un café en el Páramo de El Ávila?, ¿un atardecer con zamuros?
No me jodas.
***
“Me gusta su gente, a la cual me siento muy parecido, me gustan sus mujeres tiernas y bravas, y me gusta su locura sin límites y su sentido experimental de la vida”, escribió Gabriel García Márquez sobre la Caracas en la que vivió durante un año intenso.
Y esto otro escribió Tomás Eloy Martínez: “Para una ciudad que se alimenta de la esperanza y vive en estado de perpetua rebelión contra lo que fue, todo azulejo de la infancia, todo tejado rojo de la memoria, ya no merecen ser contemplados. Caracas se niega a recordar, porque ha colocado su identidad en el día de mañana, no en el de ayer”.
Y más adelante en su texto sobre Caracas: “El amor no admite condiciones. Y los caraqueños han aprendido a querer a su ciudad aun en los rincones donde es fea y desatinada. Aman el marroncito al paso, las caries de los cerros, el atardecer entre ardillas y palomas en la Plaza Bolívar, la chicha artesanal que se compra en las puertas de la Universidad o en la esquina de la Funeraria Vallés, el raspado con los colores del arcoíris, el regateo en las quincallas de El Silencio, los brazos musculosos que protegen a las muchachas peinadas con rollos en la tarde de los sábados, las violetas del Ávila, las flores de María Lionza, los carros eternamente montados sobre las aceras, la imposibilidad de caminar, el trotecito de las mañanas por el Parque del Este, un licor de guayaba que se fermenta en Catia, la reja de una ventana que -a la vuelta de siglo- todavía huele a novia, la conversación a la vera de los jeeps que aguardan en la Redoma de Petare”.
¿De qué hablaban el colombiano y el argentino?, ¿acaso enumeran monumentos, íconos representativos de la ciudad? García Márquez atrapa su idea de lo que le gustó. Tomás Eloy menciona lugares, pero esos lugares los ata a momentos fugaces como el marrón, unas flores, algo que vio, que presintió, que escuchó: Algo que estuvo.
Ambos echan mano de lo que es Caracas todavía para quienes estamos y quienes -como ellos- ya no están: Ideas sobre la ciudad. Las tejen con algunas puntadas y eso es Caracas para ellos. O eso era. Y eso es: Lo que queremos de Caracas es la idea que nos hicimos de ella cuando empezamos a enamorarnos. Aunque sabemos que hay mucho más o mucho menos. Que detrás de todo lo bueno y bello hay un reverso feo y maligno. Que, salvo las Autopistas, el Guaire y El Ávila, casi nada permanece. Que no hay un Foro como en Roma, ni un balcón legendario como en Verona. Que la ciudad está y no está. Ha sido siempre así.
Y lo que queda es eso: La sensación de la Caracas que nos hicimos en la cabeza y en el afecto. Una idea. Y seguimos aferrados a ella. O atrapados en ella. Quién sabe.