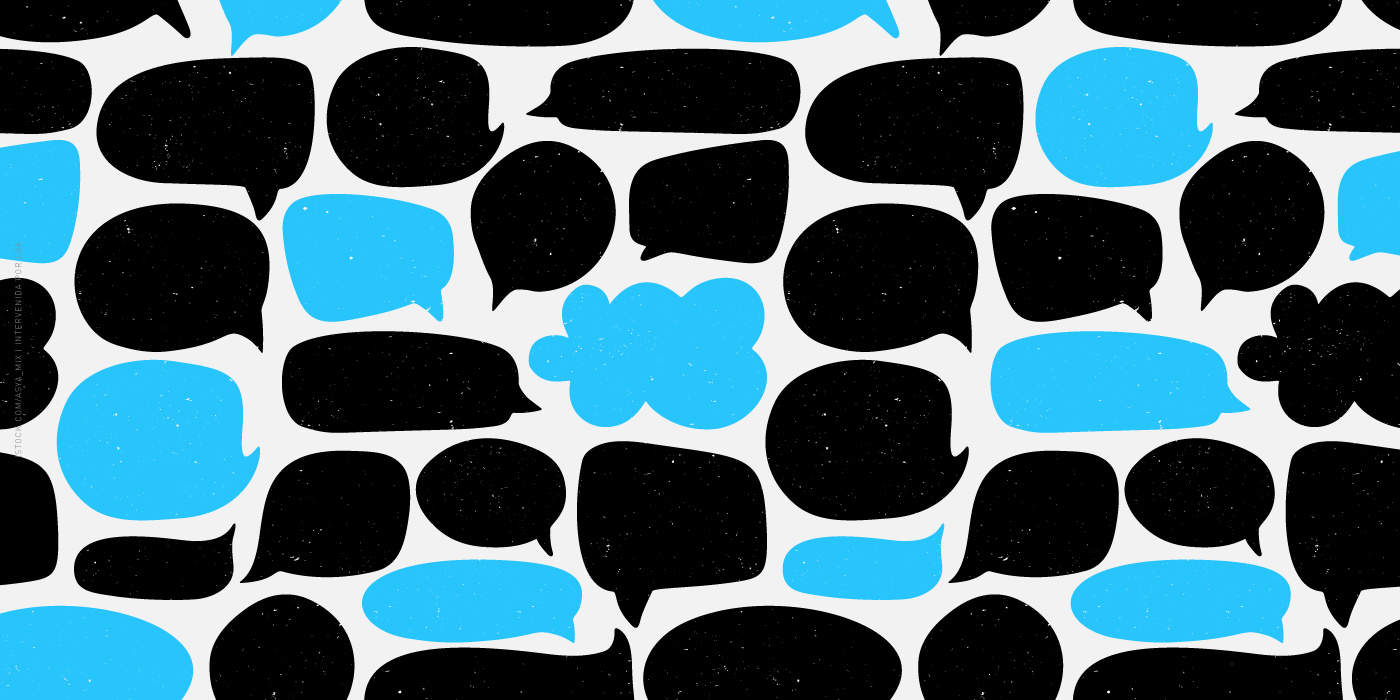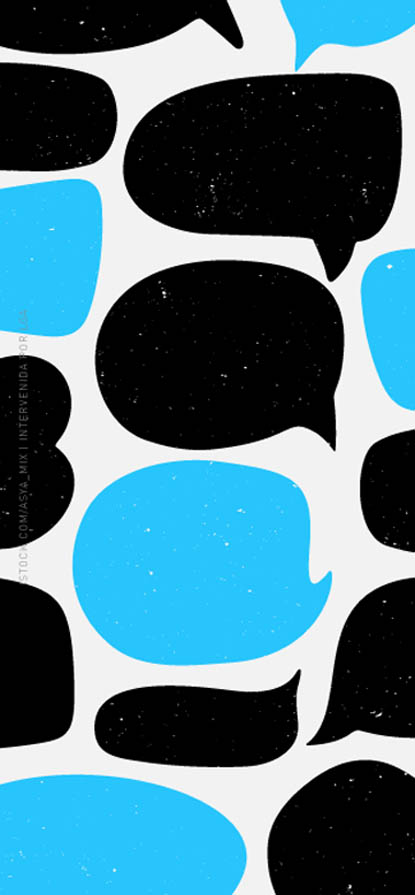
Se dice que los hombres han perfeccionado los métodos para imponer silencios o para pregonar pareceres que son un progreso o un respiro debido a la aparición y a la influencia de las redes sociales. Pero se habla de cualquier individuo que divulgue historias desde su computadora. Esa curiosa y atrayente democracia, esa posibilidad de que una persona común y corriente diga sus verdades o niegue la versión del otro sin posibilidad de freno, sin otra contención que no sea su voluntad, se percibe como una revolución capaz de cambiar el rumbo de la opinión pública y, por consiguiente, de traer grandes beneficios a la sociedad. Parece una maravilla que cada quien diga y escriba lo que le viene en gana, que cualquiera se atreva a pelearse con un filósofo sobre temas morales, o con un politólogo sobre el destino de los partidos, o con un internacionalista por las lejanas guerras, es decir, alrededor de asuntos que requieren una comprensión específica. ¿No es llegar así a la cima de la democracia, a la cúspide de la libertad y de la participación colectiva?, ¿no es una suerte de igualdad jamás alcanzada, que las élites habían escamoteado? Sin embargo, no debemos arrojarnos con excesiva confianza en el regazo de esa pretendida penetración de los individuos comunes en los terrenos que antes solo cultivaba un grupo exclusivo de voceros. Esos flamantes pontífices son más perjudiciales de lo que se ve en la superficie, digno de un cuidado parecido al que provocan las armas letales. El entusiasmo puede ser un búmeran, como trataremos de comentar el miércoles.
Continuará el miércoles 11 de marzo…